Cuentan Que
Por: Thibault

Arte: Vickie Wade
Cuentan que cuando la niña iba a nacer, los papás no se lo creían. Tomaron a la madre a tiempo y
de ese proceso emergió una recién nacida preciosa. La madre se dio de alta sola y se regreso a
casa.
Sin mucho, la pareja de jóvenes lograban tener unas cuantas nanas para que cuidaran a la niña.
Pero el abuelo siempre estaba allí para protegerla de manos extrañas. Cuentan que, cuando la
niña lloraba, se la llevaba a la hamaca, y los dos se quedaban dormidos, arrullados por el viento y
el sonido de los árboles que rodeaban la propiedad.
Otras veces era la abuela quien se encargaba de ella. Y el abuelo debía retirarse de su habitación
para darle espacio a la bebé.
La niña creció entre cariños compartidos. La favorita de los abuelos, era la niña más mimada del
preescolar. Cuando empezaron las tutorías durante el verano, la preocupación por su educación
aumentó. Y no fue sino el abuelo quien se encargo día tras día de llevar a la niña a sus tutorías.
Con las adecuadas meriendas, ya sea churritos, paletas o helado, la niña iba con la energía para ir
a aprender.
La escuela siempre se le hizo difícil, pero el abuelo era quien, de todos, la ayudaba a no darse por
vencida. Los fines de semana, sentado en el cabezal de la mesa del comedor, ya fuera en el
desayuno, con los huevos o los panqueques, en el almuerzo, con la lasagna o los chilaquiles, o en
la cena, con las burras o las baleadas, el abuelo le decía: “Yo vengo de un pueblo. Nací y crecí
allí. Trabajé la tierra. Cuando pude, me vine a la ciudad con el suficiente ánimo y deseo de salir
adelante. Estudiar siempre fue el tema más difícil. Era para mí sencillo trabajar, pero no estudiar,
mamita. Ya verá, los números siempre se me hicieron fáciles.”
La niña solo escuchaba. Apenas con sus seis años no entendía lo que intentaba decirle. Pero esas
conversaciones, tan repetitivas, se quedaron grabadas en su mente como la tabla de multiplicar.
Al pasar los años, desde los Viernes, salía de la escuela directamente a casa de los abuelos, con
las calificaciones en sus manos. Sabía que si el abuelo no estaba acostado en la hamaca, estaba
en la finca, y por tanto, debía quedarse a dormir en su casa para esperarlo. Si eran malas sus
calificaciones, se dormía temprano, con lágrimas en sus ojos, para despertar al sonido de los
ladridos de los perros y el motor de la paila que entraba al garaje. Era el abuelo.
Corría en pijamas hacía el garaje cerrado, ya que los perros mordían a cualquiera que no fuese el
abuelo. El abuelo podía verla, aquella niña de pelo colocho y cachetes rosados, viéndole con
ternura y fervor.
Se bajaba del asiento del conductor para luego recoger de la parte de atrás premios para los
perros y las tustacas, rosquillas y quesos que traía de la finca.
Al estar del lado de la niña, la abrazaba y le decía, “No importan las calificaciones, lo que
importa es el esfuerzo”.
“Pero el esfuerzo se mide con las calificaciones abuelo,” respondía la niña.
“Así será en la vida, pero no para mí, y no a los ojos de Dios,” declaraba el abuelo.
Esa era su rutina. Fuesen buenas o malas, o la combinación de ambas, tenían la misma
conversación todos los fines de semana. Las lágrimas de la niña se secaban de manera
instantánea para luego tomar la mano del abuelo y caminar hacia la casa para repartir los
mandados.
El tiempo pasó, así como pasan los veranos y los inviernos, uno esperando el otro. La niña crecía
en conciencia y conocimiento, y el abuelo desaparecía de sus propios recuerdos. Poco a poco iba
olvidando el hoy, para quedarse en un ayer imposible de descifrar. La niña siempre llegaba desde
los Viernes para acompañar a los abuelos, pero el abuelo ya no estaba allí. Estaba en otro lugar.
Tan lento y silencioso fue el cambio, que la niña no lo resintió. Cuando el abuelo preguntaba a
qué horas eran las tutorías, la niña decía que la abuela le había recogido, que no se preocupará.
Cuando el abuelo preguntaba si había probado las tustacas de la finca, ella decía que sí, que casi
ni quedaba nada en la bolsa que había traído.
Y así como antes su diálogo era formativo, ahora su diálogo era melancólico. Y, aunque las
calificaciones de la niña no eran las mejores, nunca dejaba de estudiar, para poder decirle a aquel
viejo qué tanto la había apoyado, que sus notas no bajaban, solo subían.
Cuando se graduó, todos se emocionaron. Logró entrar a una buena universidad, pero ya para
entonces, el abuelo no le reconocía, difuminando el diálogo entre ellos.
En su cena de celebración, le abrazo fuertemente y le dijo: “Esto es para vos, que no se te
olvide”.
Cuando se fue a estudiar al extranjero, el abuelo ya no podía colocar la hamaca en el lugar en el
que siempre lo hacía. Tampoco podía ya manejar. Caminaba solo dentro de la casa. Evitaba el
jardín a toda costa ya que se perdía. Su esposa había tomado el mando de la finca. Habían
vendido su feroz camioneta por una más pequeña. En la casa, ya nunca habría tustacas, ni
rosquillas, ni semitas. El queso fresco apenas y lo mandaban desde la finca.
Ignorante de esto, la niña seguía estudiando sin descanso, pensando siempre en lo que decía su
abuelo, estudiar era el tema más difícil, pero si él lo había logrado, ella también lo haría.
Las visitas para las Navidades eran cortas y se volvían cada vez más difíciles puesto a que el
abuelo ya no reconocía a nadie. Ella esperaba con ansías, hablándole sobre la universidad, sus
cursos, sus calificaciones, sus amigos, su futuro. Esperaba que en algún momento la reconociese.
La enfermera decía que él rezaba por ella durante las mañanas, que estaba más cuerdo pero
cuando ella intentaba verificarlo, no encontraba indicios de que el abuelo rezará en la mañanas.
El año de su graduación, con mucho entusiasmo y alegría, sus familiares habían emprendido el
viaje para ir a verla graduarse después de tanto esfuerzo. El abuelo no había podido asistir pero
lo tenían todo grabado. Juntos hicieron tours y visitas a museos, la niña intentando mostrarles
que era su vida en ese nuevo lugar. Todos llevaban fotos y videos para mostrarle al abuelo.
Quince días después del regreso, la niña se había quedado en el extranjero en busca de trabajo.
Ya la emoción había pasado. Ya se habían compartido fotos y videos. Aún así, ni el sonido
lograba que el abuelo reaccionara. Se miraba cada vez más perdido en sus recuerdos.
Fueron quince días después del regreso de todos, que el abuelo suspiro por última vez. Fue como
si todo ese tiempo simplemente estuvo esperando que la niña terminara sus estudios para poderse
ir él en paz. Sin dolor, sin lagrimas, suspiro y murió, dejando una sonrisa de paz en su rostro
delgado por el tiempo y la melancolía de los recuerdos.
Al enterarse la niña, ya le habían enterrado. En su enojo y rabia, busco y busco trabajo hasta que
por fin encontró uno y logró ahogarse en el para esconder sus sentimientos y disfrutar de un
logro que nunca fue solo de ella, fue de todos, pero propiamente, fue de su abuelo, quién, en su
propio mundo y con un modo único, la apoyó para lograr algo que pensó nunca podría lograr. Y
es así como la niña, esa que nunca deja de luchar, honra al abuelo con el trabajo.
Cuentan qué, el trabajo para ella es pan comido. Y cuentan qué, cada día se parece más al abuelo,
que los números siempre se le hicieron fáciles, y que de las tustacas con café nunca se olvida.
Cuentan Que
Por: Thibault

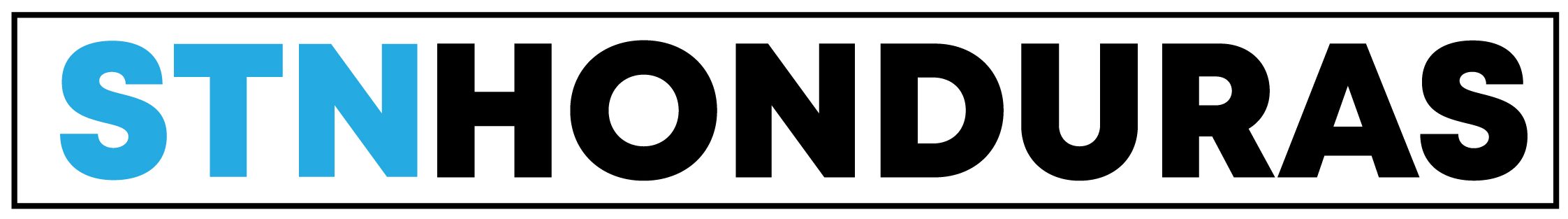
COMENTARIOS