El gobierno federal de los Estados Unidos es un coloso que administra un presupuesto de 4,7 billones de dólares y que cuenta con una plantilla de casi 5 millones de empleados civiles y militares, repartidos en múltiples agencias. Tomar el control de esa estructura puede llevar muchos meses para un nuevo gobierno. Por eso, la transición presidencial es un momento crítico, que puede condicionar la primera parte de un mandato.
Tan importante es este proceso, que desde hace tiempo está cuidadosamente regulado y protocolizado. Algunas pautas las establece la costumbre, pero muchas otras fueron establecidas por la Ley de Transición Presidencial sancionada en 1963. Su finalidad es que haya un traspaso de mando progresivo, a través de un cogobierno que comienza en los días posteriores a la elección y concluye el 20 de enero siguiente, cuando asume el nuevo presidente.
Nada de eso va a pasar por el momento. A más de diez días de los comicios y a una semana de que el consenso de analistas y observadores independientes diera ganador a Joe Biden con al menos 290 electores —20 más de los que necesita para ser presidente—, Donald Trump se niega a aceptar la derrota. Dice que él es el legítimo ganador y que su rival solo lo supera sumando “votos ilegales” por medio de un fraude. A pesar de no haber presentado ninguna evidencia de irregularidades a gran escala, cree que la Justicia le va a dar la razón. Al menos eso es lo que dice.
Es cierto que el resultado de la elección no es todavía oficial. Primero, las autoridades de cada estado tienen que certificar quién ganó en su territorio, lo que puede demandar semanas. Luego, el 14 de diciembre, se reúnen los electores de cada jurisdicción y sufragan por el candidato para el cual fueron electos. Y, finalmente, el 6 de enero el Congreso cuenta los votos electorales. Solo entonces el resultado pasa a ser oficial.
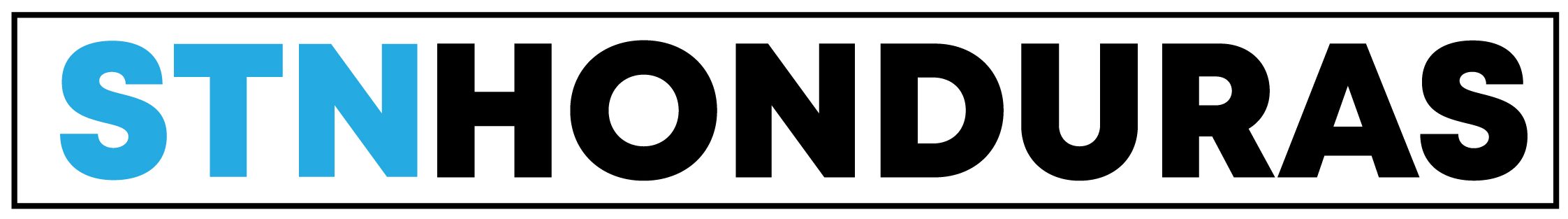

COMENTARIOS